
El espíritu de la Desamortización que saqueó en el siglo XIX el patrimonio de la Iglesia española parece haber revivido y en los últimos años hemos vivido episodios que recuerdan aquella inquina, con dos intensas ofensivas de los poderes públicos para intervenir lugares sagrados.
Una, sobre la catedral de Córdoba, cuya propiedad intentó arrebatar el anterior consistorio a la diócesis. Ese intento fracasó, al menos por ahora, con el cambio de mayoría en el Ayuntamiento cordobés tras las elecciones municipales de 2019.
La segunda, sobre la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, logró su objetivo. La decisión del Tribunal Supremo avalando esa intervención canceló en la práctica los acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede en lo que se refiere a la inviolabilidad de los lugares de culto.

Los acuerdos de 1979 habían sustituido al concordato de 1953, considerado modéllico por el Papa Pío XII, el cual a su vez sustituía al concordato de 1851, a pesar de la acusada inestabilidad política española durante el siglo XIX y primer tercio del XX, y de la abierta hostilidad de la Segunda República (1931-1936).
El concordato de 1851 había intentado restaurar las relaciones entre la Iglesia y el poder político, muy deterioradas tras el “inmenso latrocinio” (así lo calificó Marcelino Menéndez Pelayo) de la desamortización emprendida en 1836 por Juan Álvarez Mendizábal, un político masón vinculado a los intereses británicos en España.
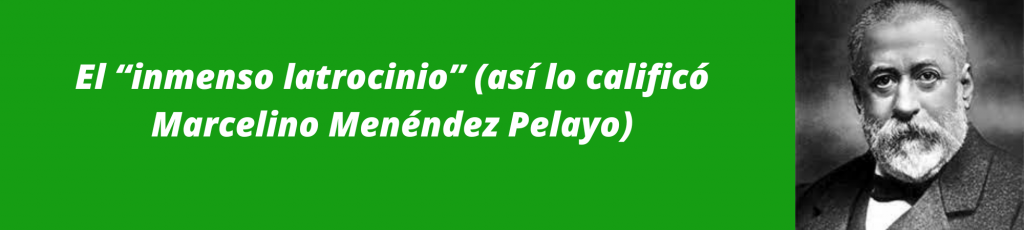
Las consecuencias de arrebatar masivamente a diócesis y órdenes religiosas ― también a los municipios ― sus propiedades inmuebles fueron todas negativas. Así, Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional asesinado por la ETA en 1996 y poco sospechoso de afinidades clericales, no dudó en afirmar que «el enjuiciamiento que merece Mendizábal a los ojos del historiador actual ha de ser por fuerza condenatorio».
En su obra La desamortización española, el historiador Francisco Martí Gilabert, quien fuera uno de los mayores estudiosos de la política religiosa en España a lo largo del siglo XIX, enumeró algunas de las consecuencias negativas de las sucesivas desamortizaciones que caracterizaron la época (que no consiguieron el teórico objetivo buscado, que era aliviar la angustiosa situación de la Hacienda Pública, aunque sí un cierto aumento en la producción y la superficie cultivada): creación de una clase social de propietarios con la conciencia comprada y adictos al poder, caciquismo, explotación de los trabajadores agrarios por los nuevos dueños, pauperismo por el incremento de rentas a los antiguos beneficiarios de las tierras, emigración (urbana y al extranjero), motines campesinos, bandolerismo, desincentivación de la iniciativa empresarial de los neo propietarios, incremento del analfabetismo por desaparición de las escuelas conventuales o parroquiales, descristianización de las capas sociales más desfavorecidas por el vaciamiento de los conventos, deforestación y esquilmación de los bosques…
Se calcula que lo malvendido llegó al 20% del territorio nacional, con nulos efectos para el bien común y exclusivo beneficio del nuevo establishment político-social. En lo que se refiere a la legítima propiedad de la Iglesia, que parecía inviolable, su pérdida mermó su base económica para cumplir su fin, con una notable pérdida de su prestigio social y detrimento del culto.
Hay un aspecto de la desamortización que suele pasar desapercibido en relación a los inmensos males sociales que causó: sus devastadores efectos sobre el patrimonio artístico y cultural español.

Cuando se han escuchado voces que, al calor de las nuevas apetencias estatales sobre bienes de la Iglesia, piden dersacralizar la catedral de Córdoba para reconvertirla en mezquita (se tendrían que eliminar todas las imágenes de santos, altares y otra simbología cristiana, no permitida por los musulmanes) o abogan por la destrucción del Valle de los Caídos, no está de más recordar que, según Martí Gilabert, «la arquitectura española con la desamortización sufrió quizás la mayor destrucción de la Historia«.
Esa destrucción fue aún mayor que en la Guerra de la Independencia a manos de los soldados napoleónicos, o en la Guerra Civil a manos de los milicianos frente populistas, porque afectó a todo el territorio nacional y se prolongó en el tiempo: Muchos edificios de valor artístico eran demolidos o se dejaban a la incuria y a la ruina. Edificios valiosos ― románicos, góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos ― fueron convertidos en piedra para arreglar caminos, para construir nuevas casas o para aprovechar los solares que anteriormente ocupaban.

¿Ejemplos? La iglesia de San Pedro Mártir, de Calatayud (Zaragoza), maravilla del mudejarismo, fue derribada en 1852. El convento de San Agustín de Toledo se convirtió en ripio para la empresa de Sotanilla. Un informe de 1844 de la Junta Superior de Edificios de Comunidades Suprimidas establecía que, en los 503 pueblos de Zamora, «no existía ningún monumento ni edificio que necesite ser conservado».
Los tres monasterios más representativos de Cataluña (Montserrat en Barcelona, Santa María de Ripoll en Gerona, El Poblet en Tarragona), maltratados durante la invasión napoleónica, recibieron la «puntilla» desamortizadora. Fue un auténtico asesinato de piedras.
Se corrió la voz del expolio por toda Europa
Además, obras artísticas religiosas de todo tipo (retablos, cuadros, esculturas, tallas) fueron objeto de la codicia de especuladores, marchantes y anticuarios y acabaron sobre todo en Francia y en Inglaterra.
En el ámbito pictórico, la dilapidación fue espantosa, porque, aunque el Gobierno ordenó la creación de museos provinciales para acoger las obras, no había ni presupuesto ni infraestructuras para ello ni funcionarios suficientes para un mínimo control e inventario.

Fruto de esta dejadez es que, por ejemplo, de Bartolomé Esteban Murillo hay más telas fuera de España que dentro. Los fondos españoles de los grandes museos europeos proceden en su mayoría de esa época.
Luis Felipe de Orleáns, rey de Francia, envió a dos expertos cargados de dinero a comprar al por mayor todo lo comprable, y así pudo inaugurar en 1838 la Galería Española del Louvre con 453 cuadros de pintores patrios.

Se corrió la noticia de que España estaba malbaratando su gran arte, y llegaron muchos extranjeros para hacer su agosto. «Una horda de bárbaros penetrando en una ciudad sitiada no hubieran hecho en menos tiempo mayor estrago», afirmó Menéndez Pelayo. Y con las bibliotecas sucedió algo parecido: la desamortización dañó «gravemente el tesoro de la riqueza diplomática y bibliográfica española», sentenció el historiador Claudio Sánchez Albornoz. Como resume Martí Gilabert, aunque «la desamortización no logró el pretendido resultado económico que se esperaba, sí consiguió en gran parte la ruina del patrimonio artístico en todas las manifestaciones».

La Iglesia no logró recuperarse de ese golpe hasta que, durante el régimen de Franco (1939-1975), el Estado español asumió responsabilidades por aquel «latrocinio» un siglo anterior, a pesar de que lo habían llevado a cabo fuerzas políticas adversarias de las que sustentaban ahora al gobierno. La Iglesia se convirtió en destinataria privilegiada de fondos públicos y pudo así construir templos (o reconstruirlos, como el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles), conventos, escuelas, residencias, bibliotecas, hospitales, casas de acogida, centros sociales, etc., quedando además siempre asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero. Cuando el artículo XIX del Concordato de 1953 detalló todos esos conceptos, los justificó no solo en «la tradición nacional», sino «a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos». Se cerraba así un capítulo que marcó durante un siglo la relación entre la Iglesia y la sociedad españolas.

Jesús Caraballo

No hay comentarios:
Publicar un comentario